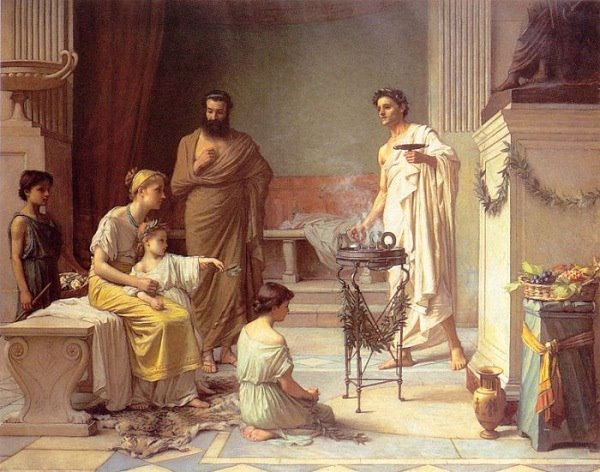
I. Introducción
Mirar a Roma para entender el trabajo no consiste en buscar un “derecho laboral” avant la lettre, porque no lo hubo, sino en reconocer la primera gran gramática jurídica que dio nombre y forma a realidades laborales —a veces libres, a menudo forzosas— que ya estaban ahí. La clave, como subrayan algunos autores, es el grado de libertad del trabajador: donde no existe, hablamos de esclavitud o servidumbre; donde aparece, aunque limitada, se abren vías para la contratación de servicios.
En ese arco histórico, Roma aporta la técnica jurídica contratos, acciones, estatutos corporativos. La historia del trabajo en Roma ofrece así un escenario paradigmático para rastrear cómo las sociedades han simbolizado, regulado y transformado las relaciones de dependencia y autonomía laboral. No se trata solo de ver quién hace qué obra, sino de cómo el Derecho fue “poniendo nombres” —contratos, acciones, obligaciones— al viejo hecho social del trabajo, muchas veces sometido, otras emergente, jamás plenamente libre en el sentido moderno.
II. Esclavitud: trabajo como cosa y responsabilidad noxal
La esclavitud fue la forma dominante de organización del trabajo durante la República y buena parte del Imperio. El servus era res: objeto de propiedad. Todo lo que “adquiría” —en realidad, lo que producía— se incorporaba ipso iure al patrimonio del dominus. No había cesión de servicios ni ajenidad en sentido técnico; había apropiación directa de la fuerza de trabajo mediante un instrumento patrimonial.
Sin embargo, incluso en este marco de cosificación absoluta, el ordenamiento romano elaboró respuestas jurídicas a los conflictos derivados de la esclavitud. Las acciones noxales permitían que quien sufriera un daño causado por un esclavo dirigiera su reclamación contra el amo, quien podía optar entre indemnizar o entregar al esclavo (noxae deditio). Este régimen ilustra la doble condición del esclavo: cosa y, a la vez, centro de imputación de responsabilidad trasladable al dueño.
Con el tiempo, se reconoció a los esclavos la administración de un peculium, patrimonio separado bajo titularidad del amo, que permitía organizar explotaciones más complejas y dar cierta flexibilidad económica. También se suavizaron algunas prácticas: Antonino Pío sancionó el homicidio injustificado de un esclavo, y la filosofía estoica junto con el cristianismo introdujeron la idea de un trato más humano. Aun así, en lo esencial, el esclavo siguió siendo una máquina productiva sometida a dominio absoluto.
Desde el punto de vista económico, el trabajo esclavo fue masivo en la agricultura y la minería, pero también especializado en talleres urbanos, oficios artesanales y servicios domésticos. Su regulación, inscrita en el Derecho de cosas, representa el antónimo de lo que hoy entendemos por trabajo asalariado.
III. Libertos y operae liberti: libertad formal, dependencia persistente
La manumissio transformaba al esclavo en liberto (libertus), quien pasaba a ser persona en derecho, aunque vinculado todavía a su antiguo amo, ahora patrono. La relación se vertebraba en torno al obsequium (deber de respeto y fidelidad) y, sobre todo, a las operae liberti, prestaciones de trabajo que el patrono podía reclamar mediante la actio operarum.
Las operae podían ser officiales (servicios personales al patrono) o fabriles (trabajo del liberto para terceros, con obligación de entregar parte de los ingresos al patrono). La técnica romana flexibilizó estos vínculos a través de stipulationes, que permitían encauzar las prestaciones de manera más contractual, y se admitieron causas de extinción, como la negativa del patrono a proporcionar alimentos o el acceso del liberto a ciertos honores públicos.
Este régimen muestra un estadio intermedio: el liberto ya no era esclavo, pero tampoco plenamente libre en lo económico y social. Su dependencia revela cómo la libertad jurídica podía coexistir con vínculos laborales subordinados, anticipando la lógica de la “dependencia” que siglos después se consideraría fundamento del Derecho del Trabajo.
IV. Colonato: adscripción a la tierra y hereditariedad del vínculo
El colonato cristalizó en el Bajo Imperio como respuesta a la crisis del esclavismo y a la necesidad de estabilizar la producción agraria. El colono era formalmente libre, pero adscrito a la tierra que cultivaba: debía permanecer en ella, pagar un canon o entregar parte de los frutos, y transmitir esa condición a sus descendientes.
La legislación imperial convirtió en vínculos legales prácticas sociales previas, hasta el punto de que algunas constituciones reconocen la “escasa diferencia” entre colonos y esclavos en lo material (inter colonos et servos parva differentia est). El colonato fue, así, un puente hacia la servidumbre medieval: adscripción al suelo, transmisión hereditaria del estatus y extracción del excedente.
V. Clientela y encomienda: dependencia personal y protección
Más allá de la esclavitud, Roma conoció otras formas de dependencia personal con implicaciones económicas. La clientela, de raíz arcaica, unía a un cliente con un patrono por lazos de fidelidad y asistencia. Aunque nacida como institución político-social, incluía prestaciones de trabajo y transferencias materiales que consolidaban la subordinación.
La encomienda, ya en época imperial, permitía que personas libres —incluso propietarios— se sometieran voluntariamente a un protector a cambio de amparo. A cambio se entregaban cánones o se prestaban servicios. En Hispania tuvo un desarrollo particular, anticipando fórmulas que el feudalismo reelaboraría.
En ambas instituciones lo relevante no es la existencia de un contrato de trabajo, sino la lógica de la dependencia personal como eje de organización social y económica, lógica que reaparecerá siglos más tarde en los vínculos feudales.
VII. Trabajo libre: la locatio conductio y el binomio operarum/operis
El gran legado técnico de Roma es la locatio conductio, contrato consensual del ius gentium con tres variantes: rei (cosas), operarum (servicios) y operis (obra).
En la locatio conductio operarum, el locator comprometía su actividad a favor del conductor a cambio de una merces. El primero podía reclamarla con la actio locati; el segundo, exigir diligencia mediante la actio conducti. Lo esencial era la prestación continuada de actividad, no el resultado final.
En la locatio conductio operis, lo debido era un opus, un resultado concreto: una obra terminada. Aquí el trabajador gozaba de mayor autonomía, pues el vínculo no implicaba obediencia a instrucciones, sino responsabilidad por el producto final.
El trasfondo conceptual fue el arrendamiento de cosas: durante un tiempo se habló incluso de locatio hominis, y solo con la depuración clásica se distinguió entre persona y actividad. La diferencia operarum/operis, entre servicio bajo ajenidad y obra autónoma, sigue siendo estructural hoy. Pero la locatio romana no contenía el elemento protector ni la igualdad material que caracterizan al contrato laboral contemporáneo: era un arrendamiento civil, no una institución de tutela.
VIII. Corporaciones profesionales: de asociaciones voluntarias a engranajes del Estado
La vida corporativa romana, encarnada en los collegia y sodalitia, constituye un laboratorio fascinante de organización colectiva del trabajo. Nacidas como agrupaciones religiosas y funerarias atribuidas a Numa Pompilio, evolucionaron hacia corporaciones de artesanos y comerciantes.
Los colegios de broncistas, zapateros, panaderos, bataneros o navicularii ofrecían un marco en el que el artesano trabajaba como autónomo, pero bajo reglas comunes que fijaban precios, salarios y condiciones de acceso. Estas asociaciones elegían magistri, gestionaban arcas comunes, celebraban conventus y daban cobertura asistencial a sus miembros. En la República fueron toleradas, aunque bajo estrecho control político: César disolvió las consideradas peligrosas y Augusto limitó su existencia a las “lícitas”.
El giro se produjo en el Imperio tardío, cuando la pertenencia a muchos collegia pasó de voluntaria a obligatoria y hereditaria. Los panaderos aseguraban el abastecimiento de pan, los navicularii el transporte de grano: su función era ya pública, y el Estado los convirtió en engranajes obligados de su maquinaria económica y fiscal. Las cargas (munera) se transmitían de padres a hijos y el incumplimiento era sancionado.
La paradoja es clara: lo que nació como asociaciones voluntarias de oficio acabó siendo un mecanismo de servidumbre colectiva. Por un lado, fueron escuelas de oficio y redes de solidaridad; por otro, instrumentos estatales para garantizar la disciplina productiva. Su historia revela una tensión que aún resuena: entre autonomía privada y control público del trabajo.
IX. Conclusión
Roma no creó el Derecho del Trabajo, pero sí legó las categorías jurídicas que hicieron posible pensar el trabajo como objeto de regulación. En la esclavitud, lo redujo a cosa; en los libertos, lo ató a la fidelidad; en el colonato, lo fijó a la tierra; en la clientela y la encomienda, lo subordinó a la protección; en la locatio conductio, lo encauzó como obligación contractual; en las corporaciones, lo organizó colectivamente bajo control estatal.
Ese mosaico de experiencias no explica directamente el contrato de trabajo, pero sí aporta los cimientos conceptuales. La protección moderna del trabajador es una invención de la industrialización y del Estado social, pero las bases jurídicas que permite formularla tiene raíces romanas. Por eso, volver a Roma es modo de entender de dónde viene el lenguaje con el que aún hoy hablamos de trabajo, dependencia y libertad.
Bibliografía
Alonso Olea, Manuel. Introducción al Derecho del Trabajo. 7.ª ed., Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2013.
García Murcia, Joaquín; Martín Valverde, Antonio. Derecho del Trabajo. Tecnos, Madrid, 2025.
Gierke, Otto von. Las raíces del contrato de servicios. Trad. y comentarios de Germán Barreiro González, Cuadernos Civitas, Madrid, 1982.
Montoya Melgar, Alfredo. Derecho del Trabajo. 46.ª ed., Tecnos, Madrid, 2025.
Montoya Melgar, Alfredo. Derecho y Trabajo. Civitas (Thomson Reuters), Navarra, reimp. 2016.
Paricio Serrano, Javier. Fundamentos de Derecho privado romano. 12.ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2025.
Pérez Botija, Eugenio. Curso de Derecho del Trabajo. Tecnos, Madrid, 1955.